martes, 7 de abril de 2009
Amelia
No quedaba nadie más en la habitación; una enorme mesa gris, dos sillas y ellos. La luz azul obscuro reflejada por la noche, entraba por la ventana desnuda. El arete cuadrado brillaba. Cada vez que Amelia ladeaba la cabeza hacia su lado izquierdo, su cara se veía más angulosa que de frente. Ese pequeño movimiento le parecía muy atractivo a Oscar; así le había parecido muchas otras noches. El rostro de Amelia, lleno de simpleza y libre de cualquier adorno además de sus aretes, palidecía de manera intermitente, siguiendo el ritmo con que los faros del hospital daban vuelta. Ella dejaba la mirada inmóvil, no pudo parpadear ni para cubrir sus pupilas del golpe de luz que aventaban los faros en cada nuevo giro. Sólo percibía sus recuerdos, su presente. Amelia sentada al lado de su madre, las dos mirando los rayos de luz que entraban por la ventana de la sala. Contaban un rayo tras otro, tratando de adivinar cual era el coche que llegaba y en dónde se detendría, se equivocaron en la mayoría de ocasiones; eso no las hacía menos felices.
De vez en cuando, un intento de sonrisa asomaba de los labios resecos, pellejudos de Amelia, un fallido reflejo de lucidez que no era conveniente mostrar. La seguridad y el cuidado que ahora le pertenecían resultaban ser muy frágiles a la vista de cualquier mejora. Hablaba mucho, decía todo lo que quería decir, no guardarse nada la satisfacía, no le daba importancia a que nadie la escuchara, por que sólo conversaba en su mente o por que aprovechaba la soledad para usar un poco la voz y no olvidar su sonido. No estaba mintiendo, cuando llegó, cuando perdió a Elisa, no tenía ganas de hablar; no pudo hacerlo durante mucho tiempo. Luego se cansó del silencio, después de un año supo que era el momento de decir las cosas aunque nadie las escuchara.
Oscar la amaba. Amelia no era igual a las demás. Una muchacha que podía pasar por demacrada pero sin llegar a tener el color de la enfermedad. Flaca, de figura estilizada, alta, no más que él. Su cabello de ondas negras caía sobre su frente, cubriendo parcialmente su ojo. Su pelo despeinado, exacto. En sus visitas, Oscar acostumbraba a preguntar mucho, a leerle libros, contar anécdotas falsas, todo sin una respuesta a cambio. Él agradeció la ausencia de interés en sus malas lecturas y la falta de risa en sus historias tontas. En su búsqueda siempre encontró lo que quería. Amelia en lo perdido, en la nada, desviaba los ojos unos segundos y se ofrecía llena de verdad, de consciencia, al hombre húmedo que la sostenía por la cintura. Las otras mujeres no podían.
El faro iluminó el cuarto, esta vez con más fuerza, reclamando la perdida de tiempo y de soledad a los amantes. Amelia mostró su perfil izquierdo cargado de intención. Fijó la vista en el cristal. Sé que no he venido en toda la semana, lo siento, estuve muy ocupado, dijo Oscar. Hizo una pausa. Hay tanto trabajo… sé que entiendes, he pensado en ti todos los días. Oscar lanzaba las frases, después hacía una pausa, siempre lo hacía así. Sabía que Amelia no iba a contestar pero respetaba su turno, luego continuaba el pausado monólogo. Quiero que te pongas bien, la gente cree que no se hace nada, se hace lo que se puede. Lo intento, todos nos esforzamos, no tenemos mucha ayuda, faltan doctores… mira tu boca, le dije a la enfermera que te pusiera crema. Su tono era molesto, se disculpó con Amelia por agobiarla con sus preocupaciones. La melancólica joven aún tenía los ojos clavados en la ventana.
Oscar siguió con un dedo el trazo de su cara, deslizó la yema desde el lóbulo de su oreja hasta la comisura de sus labios; muy despacio, apenas rozándola. Con la otra mano sacó de su bolsa un frasco pequeño de pomada, untó un poco en la boca de Amelia, se levantó de la silla y se acercó a ella. De rodillas en el suelo, tomó su cara con las dos manos y la besó, hizo que se pusiera de pie frente a él. Amelia estaba allí, con sus pies descalzos y fríos, enmarañada, con sus diecisiete años apenas sugeridos por la ligera bata blanca que la cubría. Oscar acarició sus tobillos, su tacto subía, pasó por un moretón recién hecho, lo ignoró. Cuando se topó con la molesta y rasposa tela se encargó de deshacerse de ella. Ahora tenía el cuerpo desnudo de Amelia y bastaba con hacer lo que hacía siempre. Tocarla, besarla, penetrarla, venirse. Ella no objetaba nada, se mantenía silenciosa y con el placer en un discretísimo gesto todo el tiempo. Amelia tenía mucho tiempo sola, su piel, como todas, necesitaba el contacto con otra piel de vez en cuando. Oscar la penetraba y Amelia lo miraba. Era un acuerdo, un intercambio.
Unos minutos antes de que el tiempo se terminara, el doctor vistió con la bata a su paciente, se sentó delante de ella y escribió unas notas en su libreta. Nada nuevo, susurró. Nos vemos en una semana, prometo darte más tiempo; tengo otras pacientes, Amelia. Sé que entiendes. Se levantó y salió de la habitación. Amelia miró la puerta cerrarse.
Dos sillas, una mesa y ella. Su mano subió con una trayectoria temblorosa, hasta tocarse los labios partidos, se le escapó una sonrisa. Le ardió. Aclaró la garganta sin quitar la vista del cristal empañado, pensó en Elisa. Todo volvió a ser como era. Mamá, cuando Oscar y yo nos casemos, tendrás que dejar de mirarnos.
De vez en cuando, un intento de sonrisa asomaba de los labios resecos, pellejudos de Amelia, un fallido reflejo de lucidez que no era conveniente mostrar. La seguridad y el cuidado que ahora le pertenecían resultaban ser muy frágiles a la vista de cualquier mejora. Hablaba mucho, decía todo lo que quería decir, no guardarse nada la satisfacía, no le daba importancia a que nadie la escuchara, por que sólo conversaba en su mente o por que aprovechaba la soledad para usar un poco la voz y no olvidar su sonido. No estaba mintiendo, cuando llegó, cuando perdió a Elisa, no tenía ganas de hablar; no pudo hacerlo durante mucho tiempo. Luego se cansó del silencio, después de un año supo que era el momento de decir las cosas aunque nadie las escuchara.
Oscar la amaba. Amelia no era igual a las demás. Una muchacha que podía pasar por demacrada pero sin llegar a tener el color de la enfermedad. Flaca, de figura estilizada, alta, no más que él. Su cabello de ondas negras caía sobre su frente, cubriendo parcialmente su ojo. Su pelo despeinado, exacto. En sus visitas, Oscar acostumbraba a preguntar mucho, a leerle libros, contar anécdotas falsas, todo sin una respuesta a cambio. Él agradeció la ausencia de interés en sus malas lecturas y la falta de risa en sus historias tontas. En su búsqueda siempre encontró lo que quería. Amelia en lo perdido, en la nada, desviaba los ojos unos segundos y se ofrecía llena de verdad, de consciencia, al hombre húmedo que la sostenía por la cintura. Las otras mujeres no podían.
El faro iluminó el cuarto, esta vez con más fuerza, reclamando la perdida de tiempo y de soledad a los amantes. Amelia mostró su perfil izquierdo cargado de intención. Fijó la vista en el cristal. Sé que no he venido en toda la semana, lo siento, estuve muy ocupado, dijo Oscar. Hizo una pausa. Hay tanto trabajo… sé que entiendes, he pensado en ti todos los días. Oscar lanzaba las frases, después hacía una pausa, siempre lo hacía así. Sabía que Amelia no iba a contestar pero respetaba su turno, luego continuaba el pausado monólogo. Quiero que te pongas bien, la gente cree que no se hace nada, se hace lo que se puede. Lo intento, todos nos esforzamos, no tenemos mucha ayuda, faltan doctores… mira tu boca, le dije a la enfermera que te pusiera crema. Su tono era molesto, se disculpó con Amelia por agobiarla con sus preocupaciones. La melancólica joven aún tenía los ojos clavados en la ventana.
Oscar siguió con un dedo el trazo de su cara, deslizó la yema desde el lóbulo de su oreja hasta la comisura de sus labios; muy despacio, apenas rozándola. Con la otra mano sacó de su bolsa un frasco pequeño de pomada, untó un poco en la boca de Amelia, se levantó de la silla y se acercó a ella. De rodillas en el suelo, tomó su cara con las dos manos y la besó, hizo que se pusiera de pie frente a él. Amelia estaba allí, con sus pies descalzos y fríos, enmarañada, con sus diecisiete años apenas sugeridos por la ligera bata blanca que la cubría. Oscar acarició sus tobillos, su tacto subía, pasó por un moretón recién hecho, lo ignoró. Cuando se topó con la molesta y rasposa tela se encargó de deshacerse de ella. Ahora tenía el cuerpo desnudo de Amelia y bastaba con hacer lo que hacía siempre. Tocarla, besarla, penetrarla, venirse. Ella no objetaba nada, se mantenía silenciosa y con el placer en un discretísimo gesto todo el tiempo. Amelia tenía mucho tiempo sola, su piel, como todas, necesitaba el contacto con otra piel de vez en cuando. Oscar la penetraba y Amelia lo miraba. Era un acuerdo, un intercambio.
Unos minutos antes de que el tiempo se terminara, el doctor vistió con la bata a su paciente, se sentó delante de ella y escribió unas notas en su libreta. Nada nuevo, susurró. Nos vemos en una semana, prometo darte más tiempo; tengo otras pacientes, Amelia. Sé que entiendes. Se levantó y salió de la habitación. Amelia miró la puerta cerrarse.
Dos sillas, una mesa y ella. Su mano subió con una trayectoria temblorosa, hasta tocarse los labios partidos, se le escapó una sonrisa. Le ardió. Aclaró la garganta sin quitar la vista del cristal empañado, pensó en Elisa. Todo volvió a ser como era. Mamá, cuando Oscar y yo nos casemos, tendrás que dejar de mirarnos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
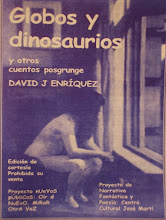






No hay comentarios:
Publicar un comentario